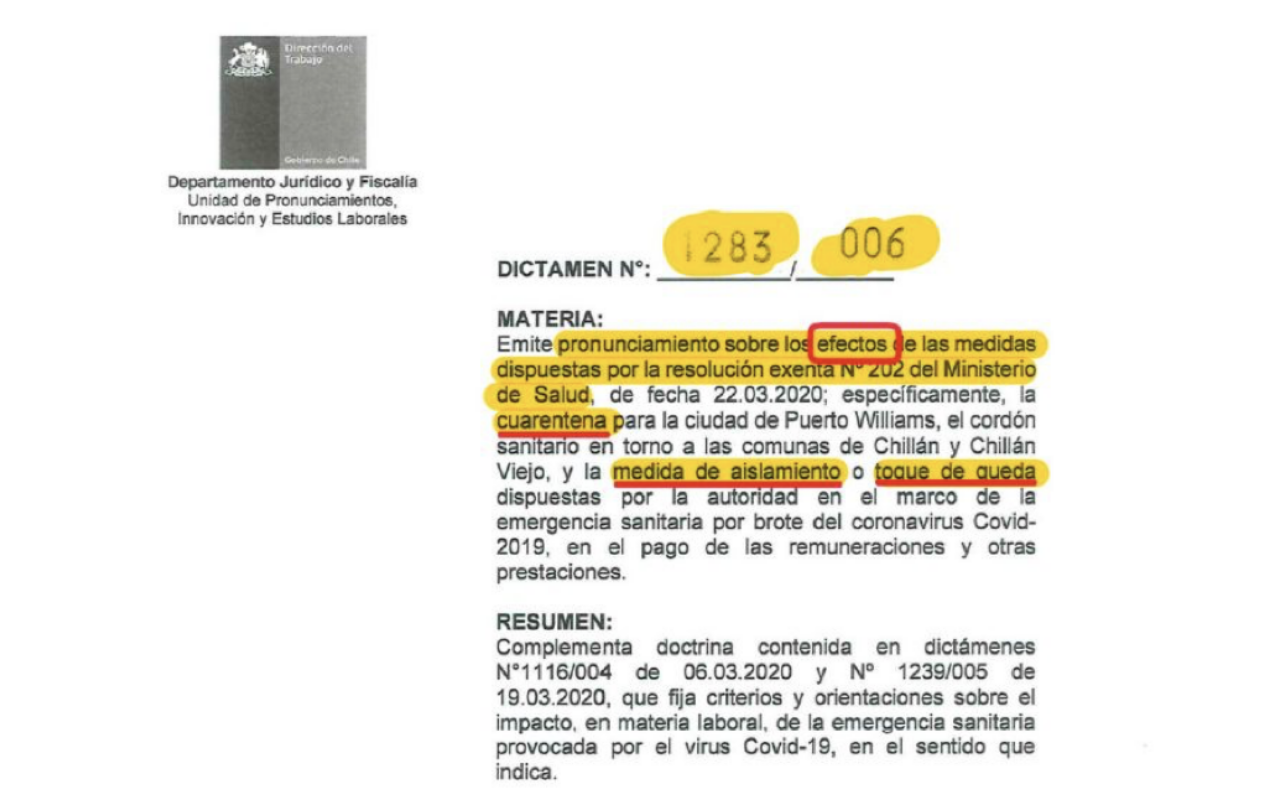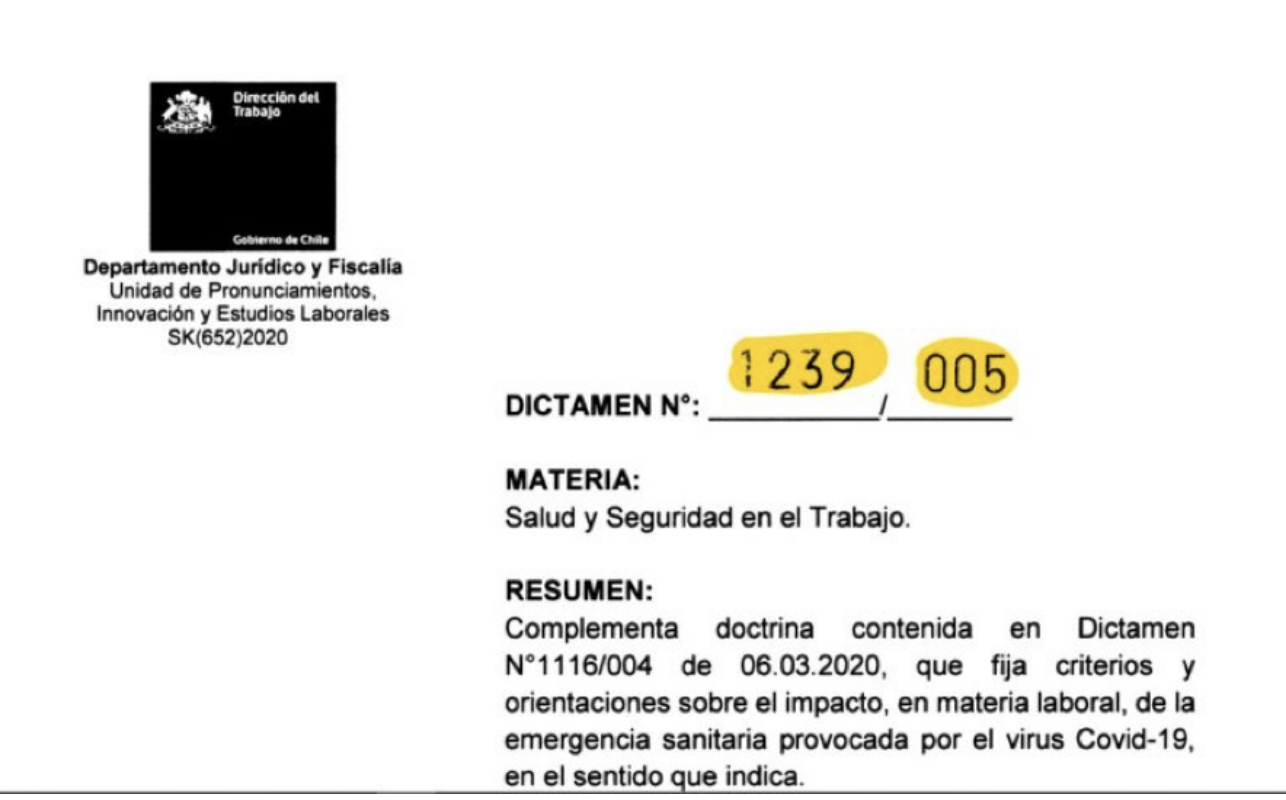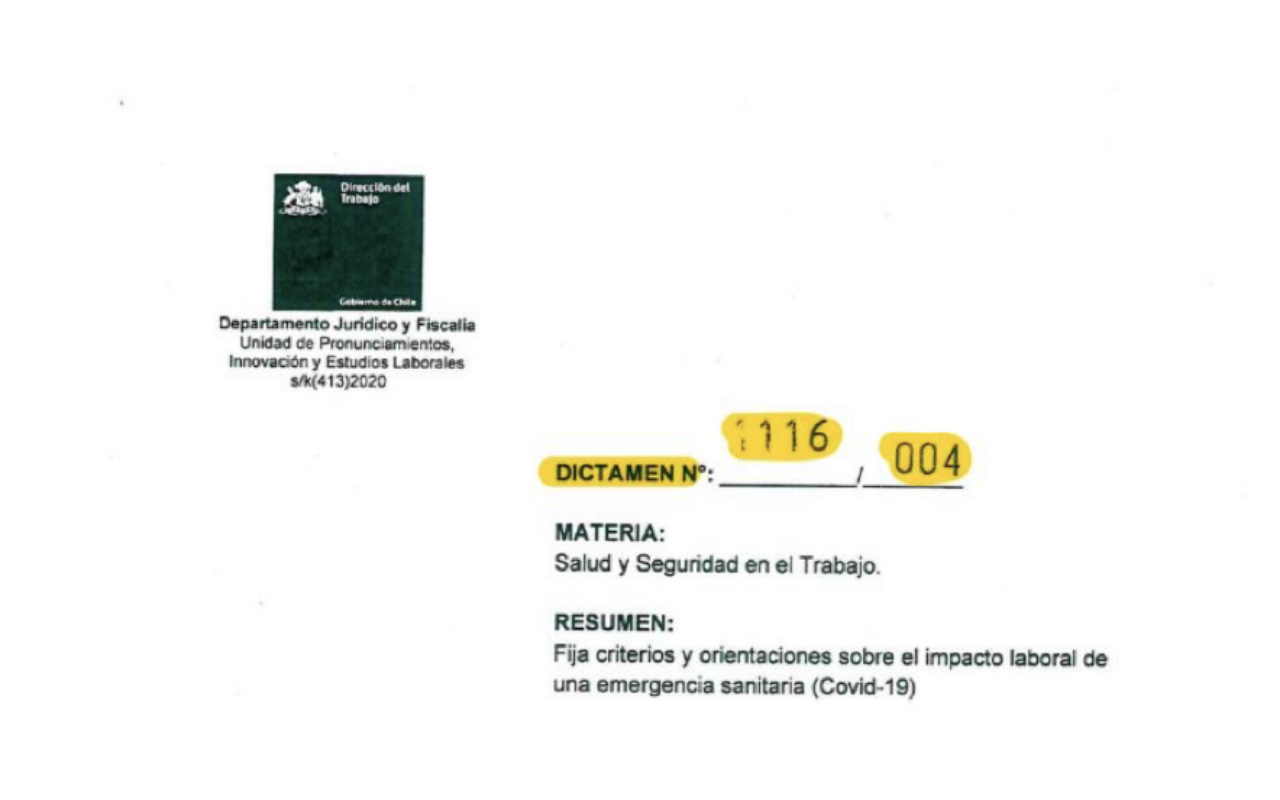Esta semana se da inicio a la regulación de 2 nuevas formas de laborar, el teletrabajo y el trabajo a distancia. Estas -en líneas generales- no son nuevas en nuestro Código Laboral quien ya hablaba de ellos en el artículo 22 inciso segundo al disponer:
Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata; los contratados de acuerdo con este
Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento.
Artículo 22 inciso 2, Código del Trabajo
Para que vayamos entendiendo, no es lo mismo decir “presto servicios vía teletrabajo” a decir “trabajo a distancia”. La ley entrega definiciones diferidas con elementos diferenciadores muy claros:
- Teletrabajo: Se configurará si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Ejemplo podría ser una telefonista de servicio técnico de internet que, desde su hogar o cualquier otro lugar, remotamente se conecta al equipo del cliente y vía telefónica va tratando de solucionar el problema antes de enviar a un técnico.
- Trabajo a distancia: Aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Ejemplo podría ser un abuelito que su función es armar juguetes. Este podría hacerlo desde casa o cualquier otro lugar que pacten.
Una pregunta interesante seria saber qué pasaría si tenemos un trabajado que ejerce funciones de trabajo a distancia pero debe reportar sus funciones por medios electrónicos. Algo así como si el abuelito del ejemplo anterior, una vez terminada la producción del día, tenga que enviar una foto o un mensaje vía WhatsApp a su jefe ¿estamos ante teletrabajo o trabajo a distancia?. La importancia de la respuesta a esta pregunta radica en si le es aplicable la exhimición de jornada de trabajo que esta misma ley consagra, el clásico -mal llamado- “tengo artículo 22”. Osea, el abuelito podría estar a disposición del empleador por 12 horas hasta su desconexión forzosa.
Sin perjuicio de la distinción que acabo de hacer, la norma tiene una aplicación general para ambos, salvo excepciones. Ahora lo que debemos saber es qué nos aporta la nueva ley y quién gana con ella.
¿QUÉ APORTA LA NUEVA LEY?
- Es un pacto. Sabemos bien que en materia laboral no existe una igualdad de condiciones entre un trabajador y su empleador, y menos aún si es que no hay un sindicato que les respalde. Tomando en consideración esto ¿será posible hablar de un pacto?, si nos remitimos a normas civiles -solo para hacer una comparación a modo de ejemplo no porque le sean aplicables- más bien estaríamos hablando de un contrato de adhesión, como los que se firman con las compañías de teléfono para que te brinden un servicio, ¿puedes cambiar algo del contrato?, claramente no. Este situación se ve agravada cuando hablamos de posiciones laborales que no requieren de alto nivel de estudios seculares, tales como telefonistas, cobradores, etc.
- Total o parcial: Las partes pueden pactar que se presten siempre fuera de las dependencias del empleador o una especie de mixtura. Ejemplo de este último método es lo que ha aplicado la papelera CMPC donde algunos de sus trabajadores pueden ejercer funciones desde casa un día a la semana. Además las labores se podrán prestar una parte de la jornada en “casa” y otra en las dependencias o faena del empleador y se le deberá plantear al trabajador distintas opciones sobre las que él tendrá el derecho a elegir.
- Derechos individuales y colectivos. Da garantía y claridad que los trabajadores gozarán de ambos derechos, es más, les garantiza que el empleador al contratarles para que ejerzan funciones vía teletrabajo debe indicarles cuántos sindicatos hay y si es que se forma luego del inicio de la relación laboral, deberá informar esto. Aun cuando esto parece alentador, la nueva ley tiene -en este punto- un gran pero “cuyas normas les serán aplicables en tanto no sean incompatibles con las contenidas en el presente Capítulo“, es decir, prima esta ley.
- Lugar determinado. Las partes pactaran el lugar donde prestará los servicios. Si se pueden prestar en más de un lugar podrán acordar que el trabajador elija libremente donde ejercerá sus funciones lo que va acorde con la definición que la propia ley entrega de trabajo a distancia.
- Modificación de contrato. Si es que el trabajador ya tenía un contrato y este se requiere modificar para ejercer funciones bajo alguna de estas nuevas modalidades se podrá y deberá escriturar.
- La relación se inició con teletrabajo. Si es así, para que el trabajador ejerza sus funciones presencialmente, deberá ser con el acuerdo de ambas partes.
- Registro de asistencia: Cuando corresponda el empleador deberá implementar a su costo un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia. Y ¿cuando no corresponderá el registro de asistencia?.
- Teletrabajo con artículo 22 inciso 2. Este es el caso en que no corresponde registro de asistencia. Me sumo a la visión de Juan Luis Ugarte. Si el trabajador tiene un derecho a desconexión de 12 horas, quiere decir que este deberá estar disponible 12 horas para el empleador, lo que se traduce en precarización laboral. Si antes la hora del trabajador en un régimen de 45 horas semanales con un sueldo mínimo tenía un valor de $1.662.- ahora el trabajador será susceptible de ejercer funciones por 60 horas semanales a un precio de $1.246.- la hora. Sí, hablamos nuevamente de precarización y apertura de una puerta al empleador para que este abuse del trabajador, pudiendo hacer que este trabaje más horas, sin pago de horas extras y sin un método de fiscalización eficaz.
- Libre distribución de jornada. Si las funciones lo permiten, el trabajador podrá ordenar su tiempo según sus necesidades teniendo como limite la jornada diaria y semanal.
- Derecho a desconexión. Una forma de expresarlo es decir que tendrán derecho a desconexión por 12 horas continuas, y otra forma de decir lo mismo, es afirmar que tendrán un máximo de conexión de 12 horas, es decir, el empleador podrá pedir que estén conectados todo ese tiempo disponibles para él.
- Equipos, herramientas y materiales de trabajo. Será el empleador quien se los entregue y no podrá obligarle a utilizar los personales.
- Condiciones de seguridad y salud. En el caso que el trabajador ejerza funciones en su hogar o un lugar determinado, el empleador comunicará al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir y deberá velar por que este los cumpla. Además el empleador deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar sus labores.
¿QUIÉN GANA CON LA NUEVA LEY?
Era una buena oportunidad para regular el teletrabajo y el trabajo a distancia, pero quedaron elementos muy importantes en el aire, sin una solución expresa y necesaria para evitar el abuso del derecho en perjuicio de los trabajadores. Dentro de estas podemos enlistar:
- La norma indica que si los servicios, por su naturaleza, pueden ser prestados en distintos lugares, podrá el empleador dejar en libertad de elección al trabajador respecto a dónde físicamente ejercerá las funciones. Si esto es así, ¿Cómo la Dirección del trabajo verificará el cumplimiento de los acuerdos de trabajo a distancia o teletrabajo y de todo el resto de normativas laborales aplicables?.
- Normalmente el trabajo se hará desde casa y se mezclará la vida personal con la familiar transformando el hogar en una oficina, debilitando las relaciones familiares, núcleo central y fundamental de nuestra sociedad.
- Habrá perdida de fuerza sindical, será difícil para los trabajadores generar cohesión y organización, serán compañeros de trabajo sin rostro, sin relaciones personales ni conocimiento de las necesidades que pueden llegar a tener.
- Si hay vulneración de derechos fundamentales ¿A quién entrevistará los funcionarios que concurran a fiscalizar? ¿Será más difícil fiscalizar esta vulneración? ¿Podrán entrevistar a su familia o cualquier persona que, no siendo trabajador, comparte el mismo lugar con este?.
- Cuando el trabajador se enferme de algo que no le invalide en el cumplimiento de sus funciones y se le de licencia medica ¿cómo se velará que el empleador no le esté dando trabajo aludiendo que esta en casa?.
El empleador podrá tener trabajadores a su disposición por un valor hora mucho menor. Pero no solo eso, también generará grandes ahorros en cuanto a luz, agua, internet, servidores, desgastes de mueble, arriendo de inmueble, etc. ¿Quién asumirá esos costos? el trabajador. Sin perjuicio de que la ley establece que “los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador” no se estableció cómo ni quien será el encargado de fiscalizar que esto ocurra, lo que nos lleva a preguntarnos si será el empleador quien pagará la cuenta de internet -o el elemento que sea- o si el empleador pagará el proporcional de los metros cuadrados que el trabajador use para cumplir sus funciones, para poner los equipos y elementos de trabajo.
Lamentablemente los costos se están traspasando al trabajador lenta y silenciosamente, dejando al empleador en cada oportunidad más libre de obligaciones, precarizando el trabajo, perjudicando la vida familiar y tornando lo que era la forma de obtener dinero para subsistir en el centro de la vida, de los espacios personales e íntimos que estaban destinados a ser un refugio frente al mundo. Hoy, el trabajo entra a los hogares con más fuerza y no se hizo nada por regularlo, ni limitarlo, simplemente se le está dejando fluir sin visualizar los efectos perjudiciales que esto traerá.
Todo lo que nos pudo hacer ganar esta ley como sociedad queda estancado a falta de una mejor regulación. Pudimos haber ayudado al planeta ocupando menos transporte público o particular, mejor y mayor tiempo de calidad en familia, ahorro en comida fuera de casa, mejor vida social, mas tiempo libre, etcétera, pero con las vueltas que el empleador le puede dar a este tipo de trabajo con esta regulación veo mas bien la construcción de otra herramienta de precarización laboral.
¿Quieres saber más? Puedes ver el siguiente video ⬇️